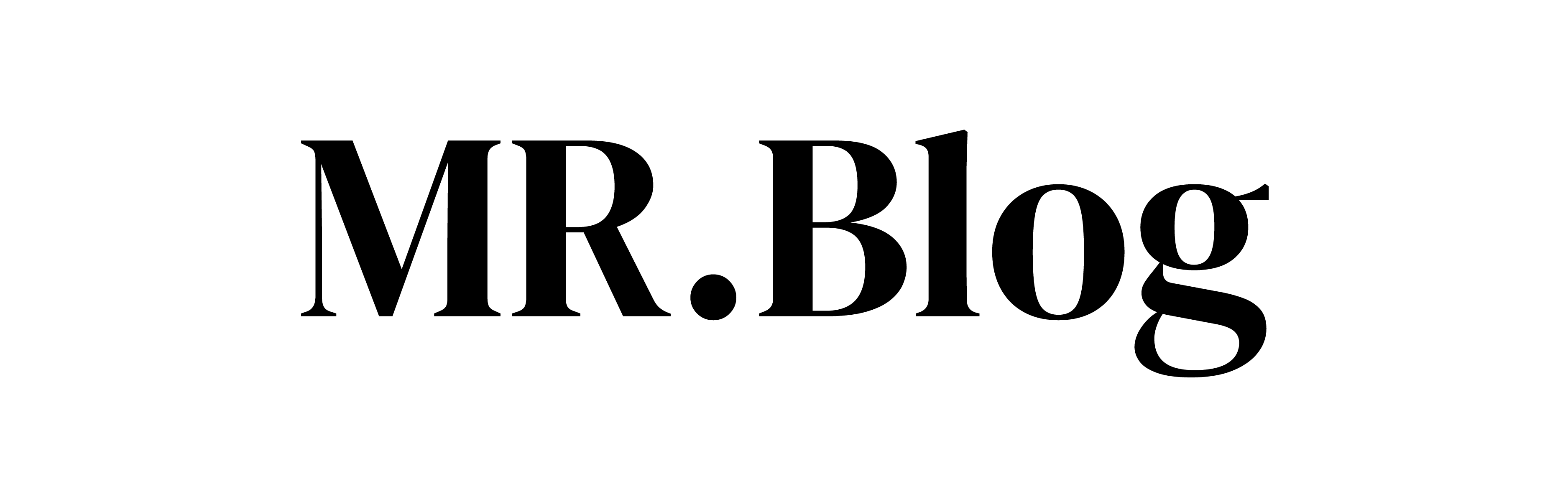Siempre he pensado que nuestras rarezas son como pequeñas cicatrices: discretas, únicas y, si las miras con cuidado, hasta bonitas. Todos tenemos algo excéntrico que nos acompaña, pero pocas veces lo confesamos en voz alta. Yo, por ejemplo, tengo varias. Pero déjame que te las cuente como quien saca cartas en una partida de póker:
- No puedo aprenderme los nombres de las personas. No sé si es un daño colateral de mi juventud intensa o un simple defecto de fábrica, pero los nombres y yo no somos compatibles. Así que me las arreglo con un arsenal de apodos genéricos: amigo, vecino, mi corazón. Es práctico y me evita el bochorno de preguntar por quinta vez cómo te llamas.
- Hablo solo. No es que tenga un amigo imaginario (al menos no confirmado), pero suelo recitar listas de pendientes en voz alta o practicar mis editoriales como si estuviera frente a un auditorio lleno. ¿Alguna vez viste a alguien hablando solo en la calle y pensaste que llevaba AirPods? Bueno, probablemente era yo.
- Estoy convencido de que un día podré comunicarme con los animales si los miro fijamente a los ojos. Aún mantengo la esperanza de que, algún día, algun animal me conteste.
- Después de ver una película de superhéroes, me quedo esperando que me pique un insecto radiactivo para descubrir mi superpoder. Por ahora, lo único que he conseguido es un par de picaduras de zancudos.
Pero ninguna de mis rarezas se compara con la de alguien que conocí cuando tenía casi 22 años.
Recuerdo que fue un flechazo instantáneo: esta persona era un 10/10, con un cargo importante en un complejo de cines de la ciudad. Me gustó desde el primer momento, y a la segunda mirada ya estaba imaginándome una historia con final feliz. Pero todo cambió en nuestra primera cita que remató en su apartamento.
Su cama era el escenario de un desfile surreal: 45 peluches perfectamente acomodados. Pensé que era una decoración temporal, algo que se resolvería rápido. Error. Antes de que pasara cualquier cosa esa noche, se tomó el tiempo de bajarlos, uno por uno, presentándome a cada uno con nombre propio.
Entre todos ellos, Ander, un perro azul con orejas largas, era su favorito. Le hablaba con cariño mientras le acariciaba las orejas, y yo solo podía pensar en dos cosas: ¿esto es normal? y ¿debería correr ahora o esperar un poco más?.
Para el peluche número diez ya estaba en crisis existencial. ¿Serían regalos de ex parejas? ¿Acaso cada peluche contenía el alma de alguien atrapada en un ritual de felpa satánica? Mi imaginación, en su mejor estilo dramático, me advirtió que, si me quedaba, acabaría como un pingüino de peluche con mi espíritu atrapado para siempre.
Así que, entre el miedo y la incomodidad, decidí no volver a ver a esa persona nunca más. Fue una lástima, porque atractivo e interesante sí que era. Pero, sinceramente, no estaba listo para que mi legado terminara bordado en tela y relleno de algodón.
Otro de esos intentos que pudieron ser pero que quedaron la la lista de los. No gracias yo paso.