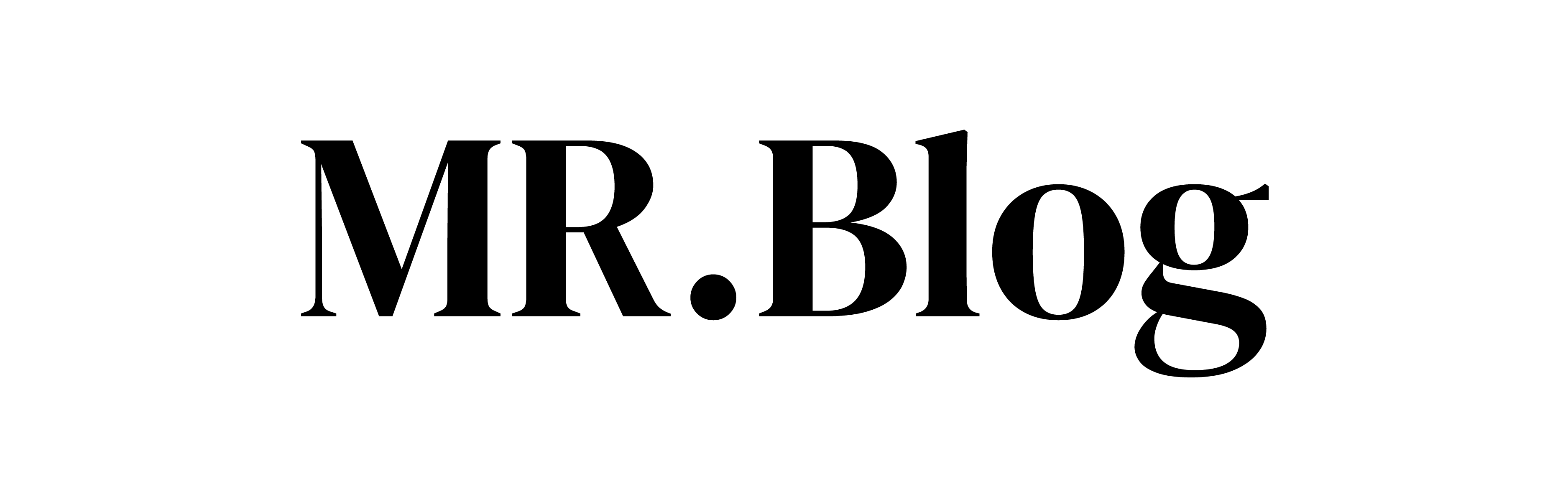Cuando estás a punto de caerte de la nube en la que te trepaste, creyéndote más valiente de lo que en realidad eres, cuando tus adorados Converse negros deciden recorrer los últimos seis centímetros y miras hacia abajo, midiendo la distancia, el peso de tu cuerpo, el impacto, el desastre inminente… ahí es cuando sabes.
Sabes que desde el principio esto no era una buena idea.
Que las señales estaban ahí.
Que el manual de «sal de ahí, amigo» se te presentó en tiempo real y, aun así, seguiste.
Porque claro, tú no eres de los que escuchan razones.
Cuando miraste hacia abajo y, a pesar de todo, seguiste convencido de que «bueno, a lo mejor esta vez es diferente», cuando cerraste los ojos, pensaste en retroceder pero igual te lanzaste, ahí ya estaba todo escrito. La gran cagada estaba en proceso.
Y aquí viene lo más loco: en el preciso momento en el que caes, sonríes.
Sí, sonríes. Porque por más que el golpe sea inminente, en el aire se siente bonito.
Porque por unos segundos, todo se ilumina, todo es perfecto.
Porque ahí arriba, en la nube, no existía la lógica ni los avisos de emergencia.
Solo la euforia de algo que, aunque sabías que iba a doler, igual quisiste sentir.
Y ahora, mientras caes en cámara lenta, ya no hay forma de acomodarte para que duela menos. Solo queda recordar lo bien que se sentía flotar.
Pero hey, al final los huesos siempre sanan.
Siempre.