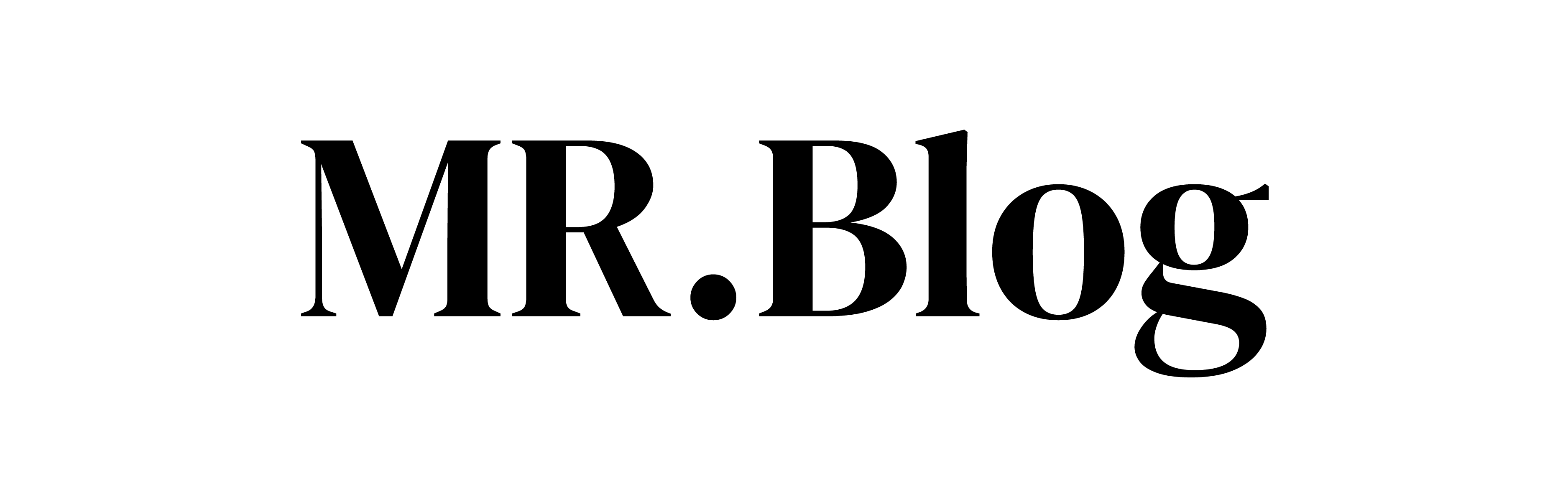Una vez, mientras tomaba café con una amiga recién salida de una relación desastrosa, soltó una frase que se quedó rondando en mi cabeza: “Creo que Cupido se equivocó de objetivo y le disparó a la pared.” Suena gracioso, pero en ese momento lo dijo con tanta frustración que no pude evitar reírme por dentro. ¿Y quién puede culparla? Si somos honestos, ¿quién no ha sido víctima de los descaches de ese niño alado con serios problemas de puntería?
Recuerdo un episodio particular, el clásico “primer gran amor”, aunque en mi caso debería llamarse “el primer gran desastre sentimental”. No era ni la persona más guapa ni la más encantadora; pero, eso sí, se llevaba el oro olímpico en infidelidad. Lo más curioso —o patético, dependiendo de cómo lo veas— es que yo, con una ingenuidad que ahora me da ternura, me dedicaba a justificar todo. “Es que me ama, pero a veces se confunde,” decía, mientras ignoraba mensajes sospechosos a medianoche o los «terminados exprés» que mágicamente coincidían con sus fines de semana de fiesta.
¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos aferramos a relaciones que están más rotas que una taza de cerámica después de una caída? Creo que el problema no es solo Cupido y su desastrosa puntería, sino nosotros. Somos quienes recogemos las flechas quebradas e intentamos hacer esculturas con ellas, como si no existieran más opciones.
No voy a mentir: estar solo no siempre es fácil. Es como pasar la primera noche en un apartamento nuevo; vacío, silencioso y un poco aterrador. Pero estar con la persona equivocada puede ser mucho peor. Es como compartir ese apartamento con un roommate que no paga arriendo, deja todo sucio y, además, invita a extraños a vivir contigo sin pedir permiso.
Después de unas cuantas experiencias desastrosas y suficientes tusas bien lloradas (acompañadas de Adele, porque el drama siempre necesita banda sonora), aprendí algo esencial: no somos protagonistas de una novela mexicana. En la vida real, el capítulo de cierre es el más importante, y a veces hay que ser valiente para ponerle punto final. Mirar al frente y decir: “Gracias por los servicios prestados, acá está su parte y hasta luego.”
Claro, suena sencillo. Pero hacerlo es otra historia. Nos aferramos a esa idea romántica de que “podemos arreglar lo roto” o “esta vez será diferente”. Spoiler: casi nunca lo es. Y la clave está en aceptar que no todos los amores son eternos. A veces, el mayor acto de amor propio es soltar. Dejar ir. Aunque duela.
Enamorarse es complicado. Duele. Y, sí, todos hemos sido víctimas de los descaches de Cupido. Pero eso no significa que tengamos que vivir atrapados en un ciclo de drama infinito. Por eso, hoy propongo una campaña: “No a la tuza 24 horas.” Llora, desahógate, canta tus baladas tristes mientras comes helado directamente del tarro. Pero luego, sigue adelante.